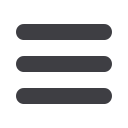

AUDIENCIAS VOLÁTILES TELEVISIÓN, FICCIÓN Y EDUCACIÓN
LA PANTALLA MADRE Y SUS POLÉMICOS HIJOS: REALITIES, DOCURREALITIES Y SERIES /
19
del consumo, pero la diferencia entre ambos sexos es cada vez menor” (Alonso, 2014, p. 351).
Esta diferencia se hace más evidente en el segmento de los 50 a los 64 años, en que los hombres
mayoritariamente necesitan justificar su consumo de televisión -como espacio de ocio permitido
o como una manera de compartir con la familia- y declaran ver menos tiempo televisión que las
mujeres.
Además de las diferencias de género, detectamos otra particularidad que ya ha sido reparada
en estudios realizados en otros lugares y es la constatación de que ver televisión no sólo es una
práctica familiar, sino que también una dinámica individual o en pareja. Estos cambios se deben
también a “la posibilidad por parte del telespectador de poder acceder a aquellos contenidos
que verdaderamente le interesan cuándo quiere, donde quiere y cómo quiere, alejándose del
estereotipo de un consumo grupal o familiar en torno a un único aparato receptor en la sala de
estar del domicilio” (Iriepar, 2014, pp.183-184).
Los límites entre el espacio público y el privado van siendo menos evidentes a medida que pasa
el tiempo. Los medios por cierto contribuyen a la fusión de estos espacios. De esta manera, la
televisión al insertarse en estos ritmos y devenires es funcional a la necesidad de optimizar el
tiempo y realizar varias actividades a la vez, lo que incide en un tipo de consumo distraído.
Estamos frente a una sociedad multipantalla, lo que modifica el régimen de visión y nos conduce
a una mirada caracterizada por la intermitencia, que ya no está condicionada por la continuidad
temporal. Una mirada horizontal y mosaical que no se corresponde a la linealidad del clásico flujo
televisivo. En consecuencia: “Una de las principales características de este nuevo espacio simbólico
es la hipervisibilidad, es decir, el deseo de verlo todo y en tiempo real” (Llorca, 2014, p. 331).
Así, reparamos en una paradoja puesto que aunque se tiende al encierro en el ámbito privado
-por los miedos que se instauran: heredados y construidos- los nuevos medios de comunicación,
que no sólo son electrónicos, sino también digitales e interactivos, inciden cada vez más en una
privatización individual, aunque un menor refugio en la propia interioridad (Sibilia, 2008), es
decir, estamos solos pero siempre conectados.
Entonces, ver televisión se convierte en un comportamiento mucho más distraído y disperso
(por lo tanto, menos identificatorio) que ver cine, ya que el espectador, circunscrito al ambiente
doméstico y conectado con otros a través de múltiples dispositivos, ya no se encuentra envuelto
en la fascinación hipnótica de la pantalla grande y de la sala oscura. “La programación de
televisión, aún la de carácter narrativo, es seriada, fragmentada, interrumpida en todo momento
y no cuenta con efectos de continuidad establecidos rígidamente como en el cine, por no
mencionar que el propio espectador, con su control remoto, introduce una nueva discontinuidad
a través de la práctica de zapping” (Machado, 2009, p. 124).
En las prácticas y hábitos de nuestros entrevistados observamos que las personas que tienen
entre 13 y 17 años, establecen diferencias en torno al visionado privado (programas que ven
solos) y en conjunto (programas que ven con sus familias) y los usos de cada instancia. Mientras
que en el primer caso se busca entretención, en el segundo, además de eso, la idea es compartir


















